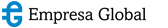CUÃNTAME III: Adam Smith se me apareció en Calahorra
Abril de 2025Calahorra, ya lo decÃa Don Pascual Madoz en su monumental Diccionario geográfico-estadÃstico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, es tierra de magnÃficas coliflores y, hasta hace unas décadas, tenÃa obispo residente. También tenÃa un estupendo instituto de enseñanza media, el Marco Fabio Quintiliano, que ofrecÃa un aún mejor bachillerato (ciclos elemental y superior, seis años y dos exámenes de grado).
En mi época escolar, más concretamente en el curso 1967-1968, último del ciclo superior y previo al "preu", oà hablar por primera vez en mi vida de Adam Smith y su gran obra La Riqueza de las Naciones (1776). La impresión que me causó la explicación de Don Rafael, el profesor de la asignatura que les mencionaré más adelante, sobre la fabricación de alfileres, la división del trabajo y la productividad, no se me olvida.
Como creo que este ejemplo deberÃa explicarse a todos los alumnos de secundaria (mi bachillerato elemental de entonces), lo voy a resumir: el método tradicional de fabricación de alfileres (grandes, para ropa o sombreros) en la Inglaterra anterior a los albores de la Revolución Industrial (hace 250 años) requerÃa un solo trabajador que desempeñaba todas las tareas necesarias (unas 18), el cual, según su experiencia y habilidad, podÃa producir entre 1 y 20 alfileres al dÃa. Adam Smith observó que, en las fábricas más avanzadas dotadas de maquinaria adecuada, la realización de esas 18 tareas diferentes repartidas entre 10 trabajadores especializados en una o dos de dichas tareas, permitÃa que se llegase a producir hasta una libra diaria de estos complementos, unos 48.000 alfileres.
Aquello me estalló la cabeza durante unos dÃas. De forma que era eso, la productividad. ¡Es la productividad... idiota, me dije! Luego vamos con la productividad, pero déjenme ahora explicarles en qué asignatura se me apareció Adam Smith en Calahorra.
Se llamaba "Formación del EspÃritu Nacional", también conocida con el acrónimo FEN. Ya entonces, los alumnos denominábamos a aquella asignatura, con algo de sorna, "deformación" del espÃritu nacional. Asà que, ¡feliz quincuagésimo sexto aniversario!
Claro, lluevan rayos y centellas sobre ella, todos. Para más inri, era una "marÃa" obligatoria y se podÃa suspender (o quedar "pendiente", que todavÃa hoy no veo la diferencia con "suspensa"). Y se impartÃa en los seis cursos de que constaba el ciclo de la bachillerÃa (en sentido noble). No recuerdo nada más de todo lo que nos debieron embutir en los seis años de tratamiento. Pero no es que ahora no lo recuerde, es que nunca lo he recordado... excepto lo de la fábrica de alfileres. O sea, que el "EspÃritu Nacional" se me debió "de-formar" del todo, como decÃamos. Pero no todo fue tiempo perdido, gracias a lo de Adam Smith, se entiende.
En los años 1961-1974, la productividad aparente del trabajo en España (PIB en volumen por trabajador, datos INE) habÃa crecido un 6,09% acumulativo anual, es decir, un 115,78 % en apenas trece años. Tasas "asiáticas", si se quiere. Y la cosa consistÃa, básicamente, y a lo grueso, en el desplazamiento de millones de trabajadores rurales agrarios, muy escasamente productivos o en subempleo, a los extrarradios de las capitales provinciales como peones en la construcción, la incipiente industria, o a los servicios, especialmente al turismo, que pasaba de 2 a 30 millones de turistas extranjeros al año.
No era la fábrica de alfileres, en lo que a productividad se refiere, pero se veÃan muy claramente los cambios socioeconómicos acelerados que se nos venÃan encima, para bien. ![]() Muchos de aquellos duros y esforzados trabajadores construÃan las viviendas que iban adquiriendo sobre la marcha con parte de los salarios, nada espectaculares, por cierto, pero que cundÃan, que obtenÃan en las empresas constructoras. Y no era una burbuja. Observación que, cuando se me reveló hace décadas, estudiando el desarrollismo español, también me hizo estallar la cabeza.
Muchos de aquellos duros y esforzados trabajadores construÃan las viviendas que iban adquiriendo sobre la marcha con parte de los salarios, nada espectaculares, por cierto, pero que cundÃan, que obtenÃan en las empresas constructoras. Y no era una burbuja. Observación que, cuando se me reveló hace décadas, estudiando el desarrollismo español, también me hizo estallar la cabeza.
En el periodo 1974-1994, dos décadas, la productividad aparente del trabajo creció mucho menos, pero a un saludable 2,71% acumulativo anual y un 70,93% en el periodo. Un tiempo complicado en el que se sucedieron la larga crisis del petróleo (1975-1985), con la presencia masiva del desempleo, y una recesión severa a comienzos los años 90. Aunque lo más destacable, con diferencia, de este periodo fue que se sucedieron el fallecimiento del dictador, la transición a la democracia, un (en mi opinión) efÃmero amanecer liberal, los Pactos de La Moncloa, la modernización y universalización del estado del bienestar, la consolidación del cuasi-federalismo autonómico y... hasta un golpe de estado, afortunadamente resuelto sin graves consecuencias. También el brutal terrorismo de ETA empañó el periodo en su totalidad antes de ser derrotado algunos años más tarde.
Desde 1995 hasta nuestros dÃas, lo que estamos viendo es que la productividad aparente del trabajo ha avanzado (y mal dicho) a una deprimente tasa acumulativa anual del 0,17% y un, no menos deprimente, aumento del 5,31% en el periodo. SÃ, han leÃdo bien, un 5,315 en los últimos 30 años. Y eso a pesar del fantasmagórico (y dañino) periodo de la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis más larga y onerosa que ha sufrido España desde el Plan de Estabilización de 1959, con la doble recesión y el ridÃculo periodo de los brotes verdes intercalado.
Pero ¡agárrense! En el periodo más reciente, de 2013 (fin de la segunda recesión de la crisis financiera) a 2024, la productividad aparente del trabajo (les recuerdo, PIB en volumen por ocupado) ha caÃdo a un ritmo acumulativo anual del (-) 0,09%, es decir, un (-) 1,03% en 11 años. SÃ, lo admito, la pandemia y eso... De hecho, estamos aún por debajo del PIB en volumen de 2019 (un 2,26% para ser precisos). Pero no maldigan a la pandemia del todo. Esta horrorosa observación, que deberÃa estallarles la cabaza a ustedes, no a mÃ, que ya la tengo a prueba de bombas, luce asà de mal a causa de la portentosa creación de empleo, que ha superado a la del PIB. Empleo, al parecer, poco productivo.
Por cierto, no les he dicho que el libro en el que se hablaba de Adam Smith (la filosofÃa moral predecesora de la ciencia económica), La Riqueza de las Naciones y hasta de Karl Marx, se titulaba EconomÃa PolÃtica (Editorial Doncel) y lo habÃan escrito Enrique Fuentes Quintana y Juan Velarde Fuentes, dos titanes de una generación de titanes que, con algunos más de ésta, fueron profesores mÃos en la licenciatura y colegas-mentores después. La edición que yo manejaba era la 7ª, de 1 de enero de 1967, pero la 1ª edición salió el 1 de enero de 1957.