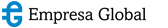GPT VII: despoblaci贸n
Noviembre de 2023Seg煤n GPT-3.5, "el 茅xodo rural en Espa帽a comenz贸 en el siglo XIX, pero se intensific贸 durante el siglo XX. A lo largo de estos dos siglos, se produjeron varios factores que contribuyeron a la migraci贸n de la poblaci贸n rural a las 谩reas urbanas y a la despoblaci贸n de muchas zonas rurales. Algunos de los factores clave incluyen la Revoluci贸n Industrial, la Guerra Civil y la Posguerra, la modernizaci贸n agr铆cola, el desarrollo econ贸mico y la urbanizaci贸n, las pol铆ticas de desarrollo regional. Estos factores, junto con otros, contribuyeron al 茅xodo rural en Espa帽a y a la disminuci贸n de la poblaci贸n en muchas 谩reas rurales. La despoblaci贸n y el envejecimiento de la poblaci贸n en estas zonas contin煤an siendo desaf铆os importantes en la actualidad."
En realidad, menciona la revoluci贸n industrial como un factor que durante todo el siglo XIX, en el conjunto de Europa, atrajo poblaci贸n rural a los extrarradios de las ciudades industriales emergentes. Esto no sucedi贸 exactamente en Espa帽a, donde la industrializaci贸n apenas cuaj贸 en Vizcaya y Barcelona entre finales del XIX y principios del XX, y s贸lo lo hizo con generalidad, pasada la primera mitad del siglo XX, justamente a causa de las pol铆ticas industriales en cabeceras provinciales seleccionadas por la planificaci贸n indicativa de la 茅poca, a las que correctamente alude la m谩quina.
En 1900, la tasa de urbanizaci贸n (porcentaje de la poblaci贸n que vive en ciudades de m谩s de 10.000 habitantes) de la poblaci贸n espa帽ola era del 31,83% y en 1950 se situaba apenas una d茅cima por encima del 50%. Hoy se supera el 80% en un proceso de migraci贸n rural que se concentr贸 espec铆ficamente en los a帽os 1950-1975 cuando algo m谩s de 3 millones de personas abandonaron el 谩mbito rural para trasladarse al urbano, el 10% de la poblaci贸n media del periodo. T茅ngase en cuenta adem谩s que en el periodo 1900-2023 la poblaci贸n espa帽ola ha pasado de 18,8 millones a los m谩s de 48 millones actuales.
Las migraciones rurales masivas de los a帽os cincuenta y sesenta fueron de la mano del plan de modernizaci贸n de la econom铆a espa帽ola y el desarrollismo y atrajeron una enorme atenci贸n en medios sociales y acad茅micos, pero el que podr铆amos denominar "problema de la despoblaci贸n" ha calado hondo en el imaginario popular desde que una saga literaria portentosa popularizara las historias de lugares (y las personas que los habitaban) en el l铆mite de la desaparici贸n f铆sica y funcional. Las dos obras cumbre que, a mi juicio, ci帽en esta toma de conciencia del problema que es la despoblaci贸n son "La lluvia amarilla" de Julio Llamazares (1988) y "La Espa帽a vac铆a" de Sergio del Molino (2016). La segunda de estas referencias, en concreto, aglutin贸 los esfuerzos y despert贸 la conciencia y el movimiento social en la lucha contra la despoblaci贸n.
Para el GPT-3.5, que califica estas obras como se帽eras, hay dos referencias anteriores que no dejan de ser muy significativas: "Tierra sin pan", un sobrecogedor documental de Luis Bu帽uel realizado en 1933 en el que se narra la cruda y profunda miseria y el abandono de Las Hurdes, una comarca al norte de Extremadura en la atrasada Espa帽a del primer tercio del siglo pasado, y "Nada", una soberbia novela realista con la que Carmen Laforet obtuvo el Premio Planeta en su primera edici贸n en 1945. En "Nada" se narra el desarraigo que estaba provocando ya el 茅xodo rural a mediados de los a帽os cuarenta del siglo pasado en el extrarradio de las grandes ciudades espa帽olas. Y a帽ado, pero no se la pierdan, la soberbia pel铆cula "Surcos" de Jos茅 Antonio Nieves Conde (1951), del mejor corte neorrealista que se pueda encontrar en la filmograf铆a europea de la 茅poca.
El "problema de la despoblaci贸n", nos dice GPT-3.5, consiste en una combinaci贸n de elementos: (i) el envejecimiento de la poblaci贸n, (ii) la p茅rdida de servicios esenciales y oportunidades de empleo, (iii) la disminuci贸n de la infraestructura (falta de inversi贸n p煤blica), (iv) la p茅rdida de diversidad cultural y demogr谩fica, (v) las dificultades econ贸micas (falta de inversi贸n empresarial y oportunidades de empleo), (vi) las amenazas medioambientales (gesti贸n de recursos y abandono de tierras), (vii) dificultades de acceso a servicios de salud y educaci贸n y (viii) la p茅rdida de poder pol铆tico y representaci贸n.
Las soluciones no parecen f谩ciles. Despu茅s de a帽os de activismo de base en los que cientos de peque帽os colectivos y asociaciones, incluso contando con apoyos institucionales y corporativos de cierta relevancia, los resultados son muy magros. Cuesta ver las cifras de poblaci贸n rural remontar en las estad铆sticas oficiales. La tasa de urbanizaci贸n no deja de aumentar a un ritmo casi constante de 0,275 d茅cimas de punto por a帽o en los 煤ltimos lustros, situ谩ndose como dec铆amos en la actualidad por encima del 81%. ![]() Y eso que la frontera de 10.000 habitantes, que se utiliza para separar las 谩reas rurales de las urbanas deja de tener relevancia cuando hablamos de lugares de menos de 100 habitantes que son los que jaspean con cada vez mayor incidencia la superficie de la Espa帽a despoblada.
Y eso que la frontera de 10.000 habitantes, que se utiliza para separar las 谩reas rurales de las urbanas deja de tener relevancia cuando hablamos de lugares de menos de 100 habitantes que son los que jaspean con cada vez mayor incidencia la superficie de la Espa帽a despoblada.
Preguntado sobre la validez hoy de este dudoso criterio estad铆stico, GPT-3.5 dice cosas como las siguientes (texto entresacado de su respuesta): la definici贸n de la tasa de urbanizaci贸n generalmente no se relaciona directamente con una barrera espec铆fica de 10.000 habitantes... los criterios para considerar una zona como urbana o rural pueden variar de un pa铆s a otro... y, a menudo, se basan en factores como la densidad de poblaci贸n, la infraestructura, el acceso a servicios y otros indicadores... la noci贸n de una barrera de 10,000 habitantes podr铆a ser relevante en un contexto espec铆fico, como en la planificaci贸n urbana o regional, pero no se utiliza com煤nmente en la definici贸n general de la tasa de urbanizaci贸n.
La verdad, no me lo esperaba. Puntazo.