Revisando a Stigler: una década de conflicto entre el taxi y los VTC
Noviembre de 2018
El pasado 28 de septiembre el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto Ley 13/2018 que transfiere a comunidades autónomas y ayuntamientos la potestad de gestión y regulación de los vehÃculos de alquiler con conductor (VTC). Con esta revisión de la normativa establece un periodo transitorio de 4 años (prorrogable) para que las licencias actualmente operativas en todo el territorio nacional pasen a estar restringidas a desplazamientos exclusivamente interurbanos. Las comunidades autónomas podrán imponer lÃmites de acuerdo lo que establece la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (LOTT) de 1990, y que fija una recomendación de una licencia VTC por cada 30 de taxi.
El desarrollo normativo nace con el objetivo de poner fin a un conflicto enquistado desde hace ya casi una década, donde se han sucedido cambios normativos, sentencias judiciales, numerosas huelgas y enfrentamientos públicos. En palabras del propio secretario de Estado de Transportes, la revisión normativa trata de alcanzar una «convivencia pacÃfica pero competitiva entre las VTC y los taxis».

El taxi, como otras actividades de servicios, se ha regulado tradicionalmente por sus caracterÃsticas singulares. La más importante es quizá su histórica limitación de licencias, que se habrÃa justificado otrora para garantizar la rentabilidad de un servicio para el que la Administración Pública descarta su provisión. La racionalidad de esta norma es que actúa como mecanismo para evitar un fenómeno de «tragedia de los comunes», protegiendo a los primeros inversores de una sobreexplotación del servicio. Otro de los argumentos, utilizado en el texto del propio real decreto, tiene que ver con las externalidades derivadas de la congestión de las infraestructuras, y que justificarÃa la fijación de un contingente de cantidad. Cabe presumir, no obstante, que estos problemas eran reducidos o inexistentes en la época de la que datan las primeras licencias.
La regulación también se extiende a las tarifas y a los estándares de calidad. En ausencia de tarifas conocidas en los servicios no pre-contratados, podrÃa ser altamente costosa la negociación de los precios para los usuarios. Por otra parte, si no existiesen reglas que garantizasen una calidad mÃnima del servicio emergerÃan problemas de información asimétrica. En general, la probabilidad de que se repita una transacción entre un mismo usuario y un mismo taxista es muy baja, lo que reduce los incentivos al esfuerzo del conductor por prestar un servicio de mayor calidad que el mercado regulado de tarifas retribuirá por igual. De esta forma, si los usuarios no pueden discriminar la calidad del servicio ex ante, posiblemente se pongan en lo peor antes de tomar un taxi, y su disponibilidad al pago y su demanda se reduzca. Los buenos taxistas seguramente saldrÃan del mercado. El riesgo, paradójicamente, serÃa la propia supervivencia del mercado de taxi.

Fruto de su poder negociador -como el que han ejercido otros grupos de presión organizados, como los controladores aéreos o los estibadores- que obedece a su capacidad de paralizar el transporte urbano en las ciudades, el gremio del taxi ha tenido una participación decisiva en la evolución de los parámetros de la regulación. En particular, en el control férreo de las licencias -en la ciudad de Madrid, las últimas licencias se expidieron en 1979- y en la negociación al alza de las tarifas, que han crecido conforme aumentaba la población y la demanda de movilidad, ampliando el margen unitario a medida que los vehÃculos ganaban eficiencia y resultaban menos onerosos. Ergo, el resultado de este modelo ha sido la subsistencia de un mercado secundario de licencias, por las que llegaron a pagarse en Madrid más de 300.000 euros hace algo más de una década. Hoy, dicho precio ronda los 160.000 euros.

Y el epicentro del conflicto es precisamente ese, y no el mal llamado servicio público. La aparición de plataformas digitales que intermedian servicios urbanos con VTC introdujo competencia a los operadores establecidos, reduciendo los flujos descontables de beneficios de las licencias de taxi y poniendo en armas a los propietarios de las licencias.


En definitiva, el real decreto constituye un ejemplo canónico de captura del regulador -en el sentido más genuino de Stigler- que entronca con el origen último de los males de nuestro paÃs. Un grupo de presión bien organizado -los taxistas- que extraen una renta monopolÃstica, por una decisión administrativa de unas autoridades que no aprecian la importancia de la innovación tecnológica. No queda ni un solo argumento sólido basado en los principios de la regulación económica como para restringir el servicio VTC (como ha reiterado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en varios informes). Tanto la liquidez de los mercados secundarios de vehÃculos como, sobre todo, los avances tecnológicos que desvanecen las ventajas informativas como los sistemas de valoraciones de usuarios, conocimiento ex ante de recorrido, estimación de tarifas, etc., han hecho estallar las costuras del traje regulatorio del servicio de taxi.
Lejos de resolver «los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales» que preconiza el decreto ley, la restricción de la competencia de los servicios VTC eliminará los incentivos a ofrecer servicios innovadores, como el transporte compartido, pues todo parece indicar que la presión del sector se mantendrá y que la aparición de nuevos medios de transporte urbanos (bicicletas, carsharing, patinetes, etc.) hará muy difÃcil que ninguna comunidad se niegue a escoger la ratio 1/30 para fijar el número de licencias de VTC.
Los usuarios seguirán, por ende, pagando un sobrecoste en el servicio que se dirige a retribuir a los propietarios de las licencias que las alquilan para su explotación, capturando rentas de la regulación (cuando muchas de ellas llevan décadas amortizadas).
 Antonio Almeida es consultor del área de EconomÃa Aplicada de Afi.
Antonio Almeida es consultor del área de EconomÃa Aplicada de Afi.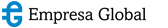
 Pablo Hernández es consultor del área de EconomÃa Aplicada de Afi.
Pablo Hernández es consultor del área de EconomÃa Aplicada de Afi.
