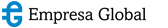Seres emocionales y no tan racionales
Febrero de 2025
El principal objetivo de nuestra especie es la perpetuarnos y eso pasa por, ante la duda, ponernos en el peor escenario (la amÃgdala cerebral es la responsable de este sesgo negativo) y reaccionar huyendo. Primera clave de nuestra evolución: pensar deprisa y ponernos en lo peor. La segunda, garantizar la disponibilidad de energÃa. Porque nuestro cerebro de carbono, a pesar de ser infinitamente más eficiente en el uso de la energÃa que los cerebros de silicio, necesitan muchas calorÃas para funcionar. Por ello, dos estrategias que, de nuevo, en caso de no existir implicarÃan que no estuviéramos aquÃ. La primera es ingerir calorÃas (las máximas posibles) siempre que podamos (asà que no te sientas mal cuando tengas que reprimirte ante un plato de comida, especialmente calórica: ¡son tus genes!). La segunda es gastar el menor número posible de calorÃas (asà que, en este caso, no te sientas culpable cuando tengas pereza). Esta estrategia de minimización del consumo de calorÃas es la que explica por qué tendemos a imitar a los demás. Es mucho menos exigente en términos de necesidad de energÃa hacer lo mismo que el que tenemos al lado. Apenas tengo que pensar si, por ejemplo, me comporto y visto de la misma forma que los homo sapiens que me rodean. Pero la imitación tiene dos ventajas adicionales. La primera es que, si actúo como los demás, pienso que estoy haciendo lo correcto (sesgo de la prueba social): me fÃo más de un restaurante en el que hay muchos comensales que otro en el que no hay nadie. La segunda es que imitando a los demás miembros del grupo me sentiré integrado en el mismo y eso me reconforta. Porque, además de emocionales, somo una especie social: necesitamos vivir en grupo. De esta forma, imitando los comportamientos de los componentes de una tribu creo que me van a aceptar (efecto arrastre o comportamiento gregario), incrementando mis probabilidades de supervivencia y reproducción. En definitiva, imito a los demás porque creo que estoy haciendo lo correcto, porque me siento aceptado y porque consumo menos calorÃas.
El Homo sapiens sobrevivió por pensar rápido y por ponerse en lo peor, y no por pensar bien. Pero en el mundo actual, esta ventaja se convierte en un inconveniente para ciertas tareas, por lo que se puede considerar, una "resaca evolutiva". Para la toma de decisiones económicas y financieras, es mejor pensar con claridad y con reposo.
Porque el cerebro es un mal aliado a la hora de invertir, sobre todo, en los momentos de pánico y de turbulencias en los mercados.![]() Es entonces cuando se activan las alarmas, cuando aparece nuestro instinto de supervivencia que nos lleva a huir de los mercados. Y esta estrategia (huir) no siempre es la mejor para gestionar carteras. El cerebro humano está permanentemente intentando evitar la pérdida, para lo cual produce una asimetrÃa en la toma de decisiones (sufrimos "aversión a la pérdida", esto es, atribuimos a una pérdida un peso mucho mayor - algo más del doble- que el que damos a una ganancia de igual cuantÃa). En los momentos de euforia: seguimos al rebaño, sin plantearnos si es adecuado o no. Por eso es necesario estudiar Behavioral Finance.
Es entonces cuando se activan las alarmas, cuando aparece nuestro instinto de supervivencia que nos lleva a huir de los mercados. Y esta estrategia (huir) no siempre es la mejor para gestionar carteras. El cerebro humano está permanentemente intentando evitar la pérdida, para lo cual produce una asimetrÃa en la toma de decisiones (sufrimos "aversión a la pérdida", esto es, atribuimos a una pérdida un peso mucho mayor - algo más del doble- que el que damos a una ganancia de igual cuantÃa). En los momentos de euforia: seguimos al rebaño, sin plantearnos si es adecuado o no. Por eso es necesario estudiar Behavioral Finance.
Pero el cerebro también juega una mala pasada a los economistas. Una de las obsesiones que tienen es modelizar la economÃa para tratar de anticipar su evolución futura. Y para ello se han desarrollado modelos cuantitativos que se basan en que podemos modelizar el comportamiento de los agentes. Pero para que eso sea cierto son necesarias una serie de supuestos, entre ellos, que somos racionales. La ciencia económica está construida en torno a la premisa de que los seres humanos somos "maximizadores racionales de utilidad", lo que significa que utilizan sus considerables habilidades cognitivas para maximizar su propio interés individual. Este tipo de simplificaciones y supuesto permiten que los modelos sean elegantes y "fáciles" de entender. Pero falsos. Aquà es donde entra en juego Behavioral Economics. Los humanos, a diferencia de lo supone la teorÃa económica clásica, no decidimos de forma racional, y mucho menos cuando existe un cierto grado de incertidumbre o la decisión implica una probabilidad de pérdida. Y no, tampoco decidimos de forma igual uno que otros, ni tomamos la misma opción ante las mismas alternativas, ya que nuestra respuesta está condicionada por el entorno, por los resultados de anteriores elecciones, por lo que ha elegido el que está a nuestro lado, etc.
En conclusión, somos animales emocionales e irracionales que se comportan de manera emocional e irracional conforme a patrones predecibles. Es decir, nos parecemos en lo emocional. Tenemos aversión al riesgo, preferimos evitar las pérdidas, aunque la probabilidad de ocurrencia sea baja. Por cierto, tendemos a sobrestimar las probabilidades de ocurrencia cuando éstas sean reducidas y a infra estimarlas cuando son altas. Tenemos inercia, presentamos altibajos emocionales, cometemos errores, nos dejamos llevar por las tentaciones (no tenemos autocontrol), por el exceso de optimismo o de pesimismo, por la pereza, por los prejuicios y por cómo nos presentan las opciones... en definitiva, por el sistema automático de toma de decisiones (sistema1 de Kahneman) al tiempo que tomamos "atajos mentales" en el proceso de toma de decisiones.